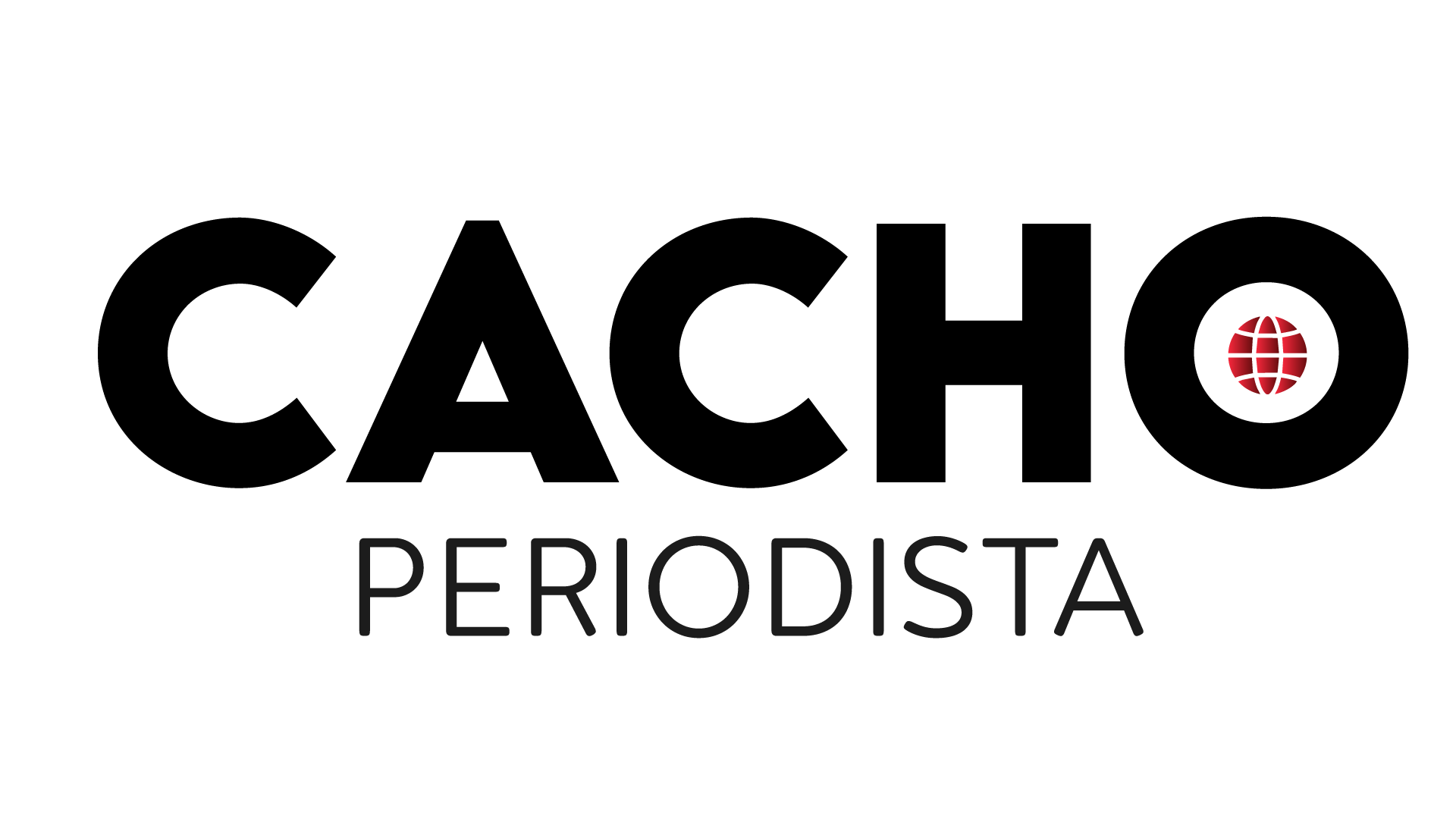Luego de concretarse el cambio institucional para que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) asumiera las responsabilidades del extinto Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) el instituto presentó su primera medición de pobreza multidimensional, utilizando, según afirma, la metodología previa del Consejo para asegurar continuidad.
Sin embargo instituciones oficiales como el Banco de México, el Banco Mundial, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) e independientes como la Universidad Iberoamericana, así como legisladores de la oposición detectaron innumerables inconsistencias tanto metodológicas como en las cifras dadas a conocer por el INEGI.
Este primer reporte oficial presenta cifras que, en apariencia, resultan alentadoras: la pobreza multidimensional en México disminuyó a 29.6 por ciento de la población en 2024, el porcentaje más bajo en la serie 2016-2024. En términos absolutos, 13.7 millones de personas habrían dejado atrás esa condición en el periodo. La pobreza extrema también alcanzó su nivel más bajo, con un 5.3 por ciento de la población.
Estos resultados pueden presentarse como un éxito, pero conviene analizarlos con cautela. La reducción de la pobreza monetaria no necesariamente implica mejoras profundas y sostenibles en el bienestar social. De hecho, la misma información oficial muestra señales que relativizan cualquier lectura triunfalista.
El número total de personas en situación de pobreza multidimensional fue de 38.5 millones en 2024, frente a 51.9 millones en 2018. Esto significa que aún tres de cada diez mexicanos viven en condiciones de privación múltiple. Al mismo tiempo, la proporción de personas vulnerables por carencias sociales pasó del 26.4 por ciento al 32.2 por ciento en el mismo lapso, lo cual revela que, pese a mejoras en ingresos, los rezagos estructurales no se han superado.
Un repaso por las dimensiones que integran la medición confirma la persistencia de estas limitaciones. Las principales carencias siguen siendo la seguridad social (48.2 por ciento de la población), el acceso a servicios de salud (34.2 por ciento) y el rezago educativo (18.6 por ciento).
Estas privaciones, lejos de desaparecer, se mantienen e incluso se han magnificado en las zonas y grupos más vulnerables, como pueblos indígenas o niñas y niños menores de cinco años, quienes enfrentan tasas de pobreza moderada y extrema muy superiores al promedio nacional. La paradoja es clara: mientras los ingresos han mostrado cierta recuperación, los derechos sociales básicos siguen lejos de garantizarse de manera universal.
Más aún, los propios cálculos del INEGI evidencian que los avances dependen en gran medida de las transferencias públicas. Sin los apoyos sociales, la pobreza multidimensional habría alcanzado 32.8 por ciento y la pobreza extrema 6.9 por ciento.
En otras palabras, las transferencias monetarias han evitado un retroceso en los indicadores, pero también revelan la fragilidad de la estrategia: el progreso depende de mecanismos asistenciales que, por definición, deberían ser temporales, en lugar de sustentarse en transformaciones estructurales que impulsen empleo formal, seguridad social y servicios públicos de calidad.
El Dr. Pérez Hernández señaló que en la ENIGH 2024 hay elementos de discusión como el hecho de que el INEGI sea juez y parte sobre qué es o no comparable en el tiempo. Apuntó que es posible introducir mejoras en la encuesta, pero se debe cuidar la comparabilidad. Analizó que los cambios en la captación del ingreso sugieren que la reducción en la pobreza y la pobreza por ingresos podría ser menor, pero «difícilmente cambiará la tendencia».
Al revisar la evolución reciente, se observan claroscuros. Entre 2022 y 2024 la pobreza general se redujo de manera ligera y la extrema lo hizo marginalmente. Sin embargo, en el mismo periodo se deterioró el acceso a la salud: 25 millones de personas perdieron cobertura, lo cual expone a millones de hogares a un mayor riesgo de empobrecimiento ante gastos catastróficos.
En paralelo, el rezago educativo aumentó, con 700 mil personas adicionales en esa condición. Estos retrocesos en salud y educación comprometen el desarrollo del capital humano y ponen en entredicho la sostenibilidad de los avances monetarios.
Otro punto que merece atención crítica son los cambios metodológicos aplicados en la ENIGH 2024, insumo principal de la medición de pobreza. Si bien el INEGI afirma mantener la metodología del CONEVAL para asegurar comparabilidad, las modificaciones al cuestionario, la inclusión de nuevos catálogos y variaciones en la aplicación podrían influir en la estimación de carencias, especialmente en educación y salud.
En un contexto donde la autonomía técnica y la transparencia resultan cruciales, la sustitución del CONEVAL por el INEGI requiere una vigilancia especial para evitar que las estadísticas se conviertan en un instrumento de validación política en lugar de un insumo analítico riguroso.
El contraste internacional también relativiza la lectura optimista. Organismos como el Banco Mundial reconocen la reducción de la pobreza en México, pero advierten que el ritmo es más lento que el observado en países de desarrollo similar.
De ahí que recomienden avanzar hacia políticas públicas más equitativas y sostenibles: mayor formalización del empleo, ampliación de la cobertura de salud y seguridad social, fortalecimiento de la infraestructura educativa y un crecimiento inclusivo que alcance de manera efectiva a los grupos más rezagados. Persistir con políticas centradas casi exclusivamente en transferencias monetarias puede aliviar la pobreza de corto plazo, pero difícilmente resuelve sus causas estructurales.
En suma, el panorama descrito por el INEGI es positivo desde la perspectiva del ingreso, pero no constituye una evidencia contundente de progreso integral. Los rezagos en salud, educación y seguridad social, así como la limitada mejoría de grupos históricamente vulnerables, limitan el alcance de los resultados.
Las cifras oficiales deben leerse con espíritu crítico: el discurso triunfalista oculta que los avances descansan sobre una base frágil y desigual. Sólo una estrategia de desarrollo inclusivo y sostenible permitirá que la reducción de la pobreza sea genuina y duradera, más allá de los ciclos políticos y de los apoyos temporales.