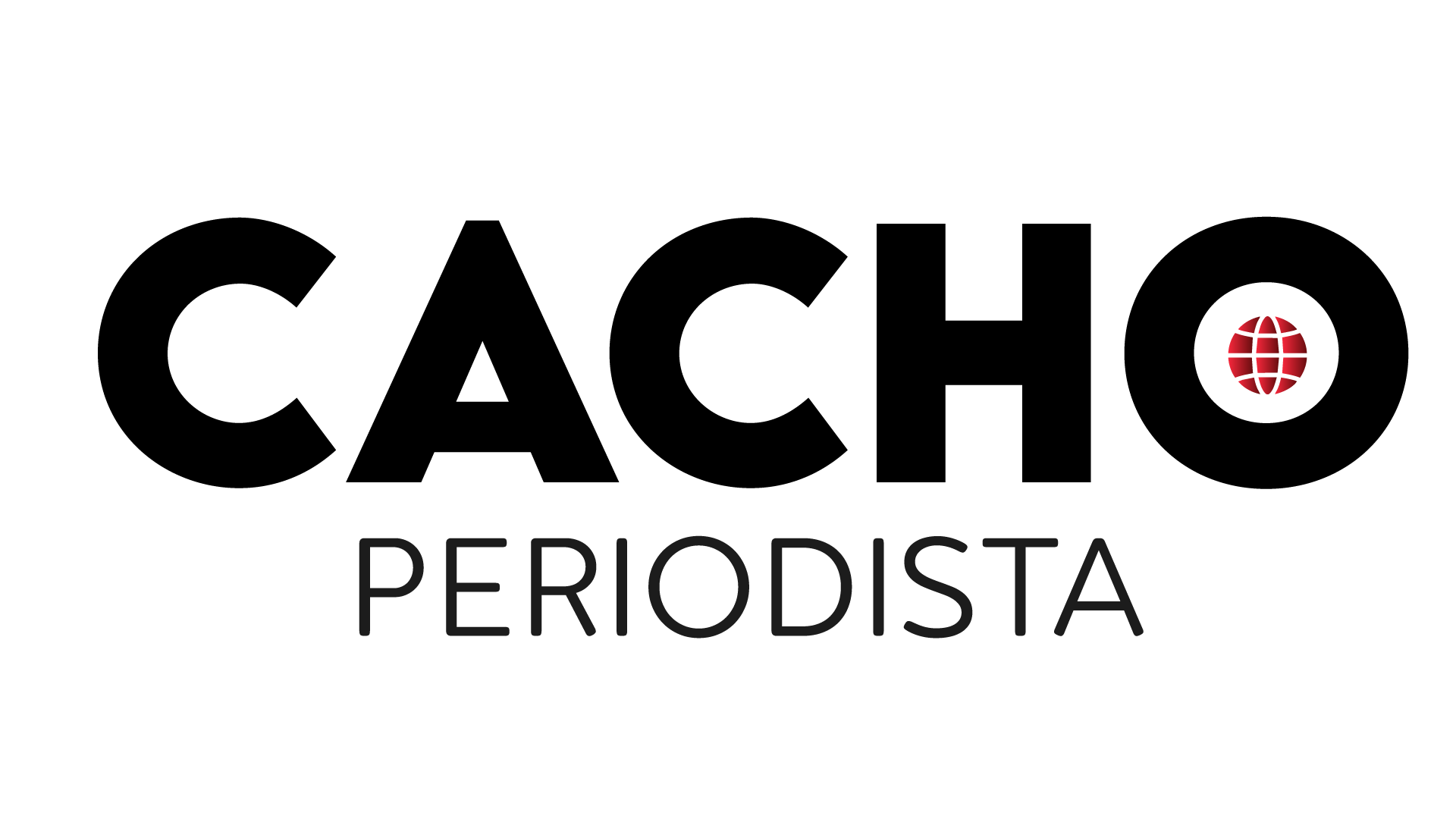La vejez migrante, simplemente en el olvido
Por Daniel Lee
Ciudad de México, 30 Agosto 2025.- No es la maleta lo que más pesa cuando una mujer de 70 años cruza una frontera; es la certeza de que el país que la vio nacer dejó de ofrecerle un lugar para envejecer con dignidad. Esa escena —una abuela sola en la fila, un pasaporte vencido, un miedo aprendido— ya no es excepcional. Es el síntoma de un sistema que expulsa a sus mayores y, al mismo tiempo, los vuelve invisibles en tránsito y destino.
Estamos hablando por supuesto de aquellos paisanos, olvidados en México, peor aún en la Unión Americana.
Para ponerlo en perspectiva, se estima que en los Estados Unidos viven alrededor de 2 millones de migrantes mexicanos mayores de 65 años . Aproximadamente 500 mil son indocumentados.
En el caso específico de las mujeres migrantes, en ese rango de edad, muchas de ellas carecen de pensiones o ahorros suficientes para cubrir gastos básicos, y deben trabajar más años o quedarse sin protección social .
Su situación es doblemente vulnerable: no califican para prestaciones estadounidenses si no cumplieron el tiempo de residencia, y México no les permite cobrar un programa que es derecho nacional, aunque no vivan en territorio nacional.
A muchas de estas mujeres nadie les “robó” el retiro: nunca existió. “Yo únicamente me dediqué a cuidar a mi familia… nunca hice algo que no fuera atender mi hogar”, comparte una migrante.
El problema no es individual; es estructural. Durante años pedimos a las mujeres llenar el vacío del Estado con su tiempo y dedicación: cuidar a niñas y niños, a personas enfermas, a otros mayores.
Cuando ellas mismas envejecen, no hay red que las sostenga. La pobreza, el aislamiento social, la violencia —doméstica, comunitaria o institucional— y la falta de servicios de salud se combinan para empujarlas a salir. No migran por aventura: migran porque quedarse se volvió imposible.
Migrar, sin embargo, no cura las causas. En países de tránsito y destino —México entre ellos— las mujeres mayores enfrentan una nueva escalera de exclusiones: edadismo, sexismo, xenofobia y precariedad migratoria.
Se topan con ventanillas que no contemplan sus necesidades, con programas sociales que las dejan fuera por estatus migratorio o por diseño, con sistemas de salud que no proveen medicinas crónicas, auxiliares de movilidad o atención continua.
Aquí se impone una verdad incómoda: la vejez migrante es una cuestión de derechos, no de caridad. Las mujeres mayores en movilidad son sujetas de derechos y deben ser reconocidas como tales por instituciones gubernamentales, organismos internacionales y organizaciones civiles. Cualquier respuesta seria exige tres giros de timón.
Primero, un cambio de lente. Hay que mirar la migración de mujeres mayores desde la intersección de edad, género y estatus migratorio. No basta “agregar” a las mayores a programas diseñados para población general; se requieren diagnósticos específicos y presupuestos etiquetados. En el albergue, en la clínica, en la ventanilla migratoria, la edad importa: caminar largas distancias, dormir en el piso, hacer filas al sol, entender procedimientos digitales, tomar medicamentos a tiempo. Diseñar sin ellas es fallarles por adelantado.
Segundo, un cambio de reglas. Las políticas deben ofrecer rutas claras y expeditas para regularización por razones humanitarias, con enfoque de edad; acceso efectivo a salud pública y medicamentos crónicos; prioridad en vivienda y apoyos de renta; y portabilidad de derechos (reconocimiento de semanas cotizadas, cuando existan, y convenios para pensiones mínimas).
El cuidado, el duelo y la discapacidad no pueden seguir fuera del radar migratorio: acompañamiento psicosocial, intérpretes comunitarios, mediación cultural y redes de apoyo deben ser parte del estándar mínimo, no un adorno.
Tercero, un cambio de cuentas. Hay que medir lo que importa. Si el trabajo de cuidados representa entre 10% y 40% del PIB en muchos países, la política pública debe traducir ese dato en presupuesto, prestaciones y programas. Valorar el cuidado en la contabilidad nacional y remunerarlo en la práctica son dos cosas distintas; la segunda sigue pendiente. Reconocer esa deuda histórica con las mujeres mayores —migrantes o no— es una condición de justicia social.
Desde el terreno, equipos como el psicosocial del Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) lo han dicho con claridad: no es un favor, es un derecho. Integrar a las mujeres adultas mayores en movilidad a los programas existentes es un primer paso; diseñar programas transversales con enfoque de género, edad y salud mental es la tarea de fondo. ¿Qué implica esto en la práctica?
Regularización y documentación ágil por razones humanitarias para mayores de 60 años, con trámites simplificados y acompañamiento institucional.
Salud integral con acceso a medicamentos crónicos, auxiliares de movilidad, lentes y atención geronto-psicológica; prioridad para citas y traslados.
Vivienda y comunidad: apoyos de renta, prevención de desalojos y creación de espacios comunitarios seguros que rompan el aislamiento y reconstruyan pertenencia.
Ingreso y autonomía: transferencias no contributivas y programas de economía del cuidado que reconozcan trayectorias de vida dedicadas al hogar.
Acompañamiento psicosocial sostenido, no episódico: grupos de apoyo, atención trauma-informada y mecanismos para reconstruir redes afectivas.
Protección contra violencia: protocolos específicos para prevenir abuso, extorsión y despojo, con rutas de denuncia accesibles y seguras.
En paralelo, los países de origen tienen obligaciones ineludibles: fortalecer pensiones básicas, garantizar abasto de medicamentos, apoyar a cuidadoras y asegurar atención primaria de salud. Las diásporas no pueden seguir sustituyendo al Estado. Si no hay garantías, el éxodo de mayores continuará.
Conviene decirlo sin rodeos: no es sostenible ni ético que la región descanse en el sacrificio silencioso de mujeres mayores para mantener a flote hogares y economías, y luego les dé la espalda cuando envejecen. La migración en la tercera edad es una alarma que suena en varios idiomas: anuncia la crisis del cuidado, de las pensiones y de la salud pública. También interpela a las instituciones humanitarias: la asistencia de corto plazo sin estrategias de integración produce rotación de vulnerabilidades, no soluciones.
Digámoslo más claro: La vejez migrante no es un apunte estadístico; es un espejo. Refleja qué entendemos por dignidad, por comunidad y por Estado. Hoy, ese espejo nos devuelve la imagen de una región que se acostumbró a abandonar a quienes la sostuvieron. Cambiar esa imagen no es un acto de misericordia: es un acto de justicia.
ABRAZO FUERTE
Sígueme en mis redes sociales: https://www.facebook.com/daniel.lee.766372/