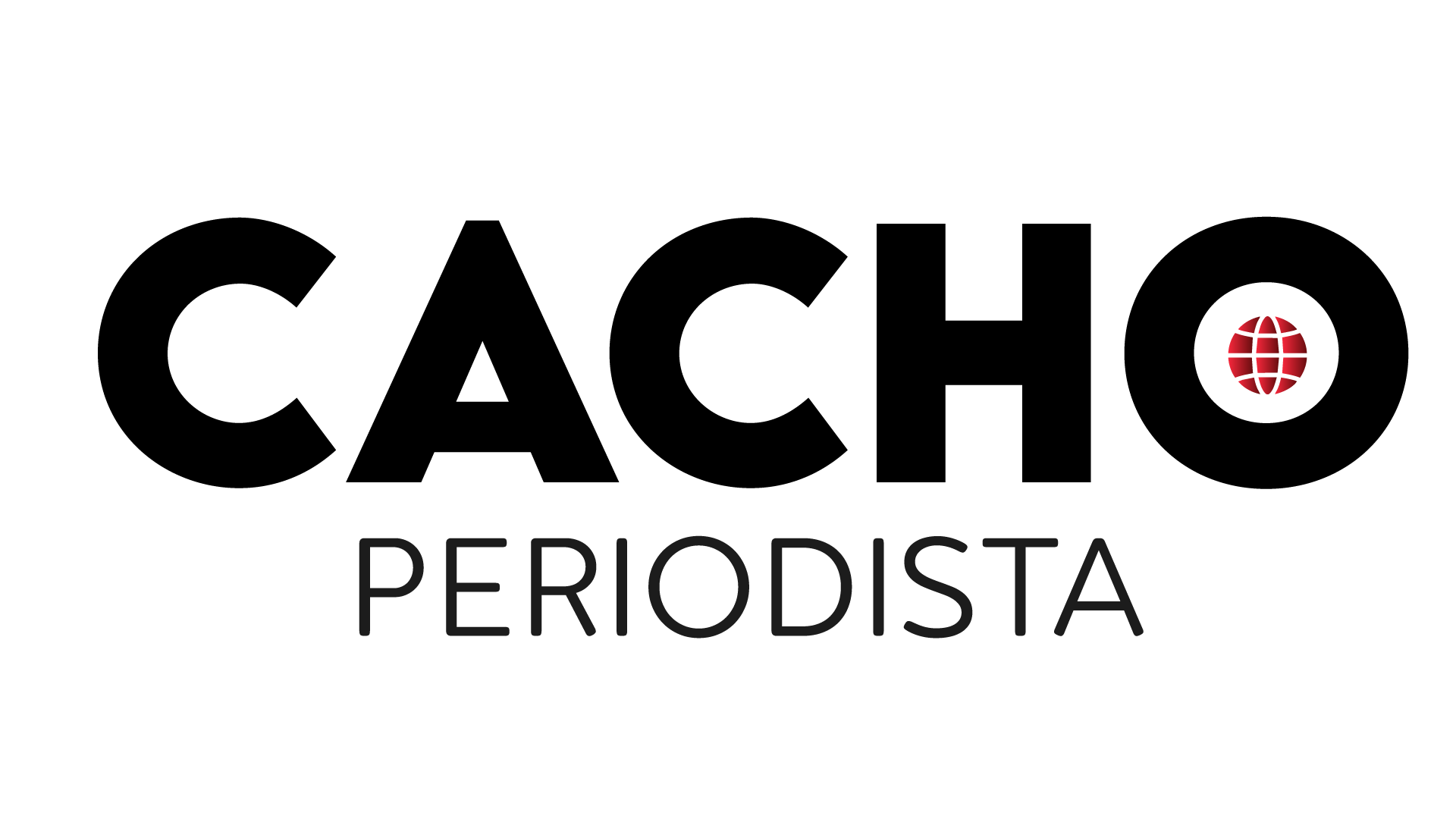La actual política de migración en Estados Unidos que, entre otras acciones, incluye la repentina separación de las familias de migrantes, crea una situación de miedo y enojo que afecta su salud mental, señaló la académica de la Facultad de Psicología (FP) de la Universidad Nacional, María Elena Medina-Mora Icaza.
Agregó que nunca se había visto que entraran a las escuelas para sacar a niñas y niños; a hospitales para llevarse a enfermos; y hasta a las iglesias que eran lugares donde las personas se sentían seguras. “Esta es una campaña de miedo contra los inmigrantes”.
Esa emoción natural se caracteriza por experimentar una sensación desagradable e intensa ante la percepción de un peligro real o imaginario. En este caso, el programa contra la migración en el vecino país del norte implica una estrategia de sobresalto, donde la gente tiene ataques de pánico, ansiedad severa, depresión, estrés postraumático y “lo que hemos encontrado ahora es el incremento de la ideación suicida. Sí está afectando de manera importante” a esa población.
La universitaria participó en un estudio en la materia en la Universidad de Harvard donde informó que a escala internacional, la prevalencia de enfermedad mental en los hombres es de 28.6 por ciento y de 29.8 por ciento en las mujeres, con una diferencia de depresión y ansiedad en ellas, y de problemas de conducta y drogas en los varones.
De acuerdo con el estudio Age of onset and cumulative risk of mental disorders: a cross-national analysis of population surveys from 29 countries (Edad de inicio y riesgo acumulativo de trastornos mentales: un análisis transnacional de encuestas de población de 29 países), en el que ella participó y se realizó en la Universidad de Harvard, se estimó que, a los 75 años, la mitad de la población habrá tenido algún trastorno mental que requiere atención.
En ese listado de naciones, México ocupa el último lugar respecto al tiempo que transcurre entre que empieza la enfermedad y el momento en que se recibe tratamiento, con un promedio de 14 años; y el penúltimo sitio, cuando se trata de personas que tienen acceso a tratamiento.
Por ello, en nuestro país “lo importante no es cuántos hay, sino cuántos no tienen tratamiento”. Esos son los grandes retos que tenemos, alertó la también exdirectora de la FP en el Seminario Permanente de las Ciencias Sociales 2025, Reconfiguraciones en el mundo actual: Retos para las Ciencias Sociales.