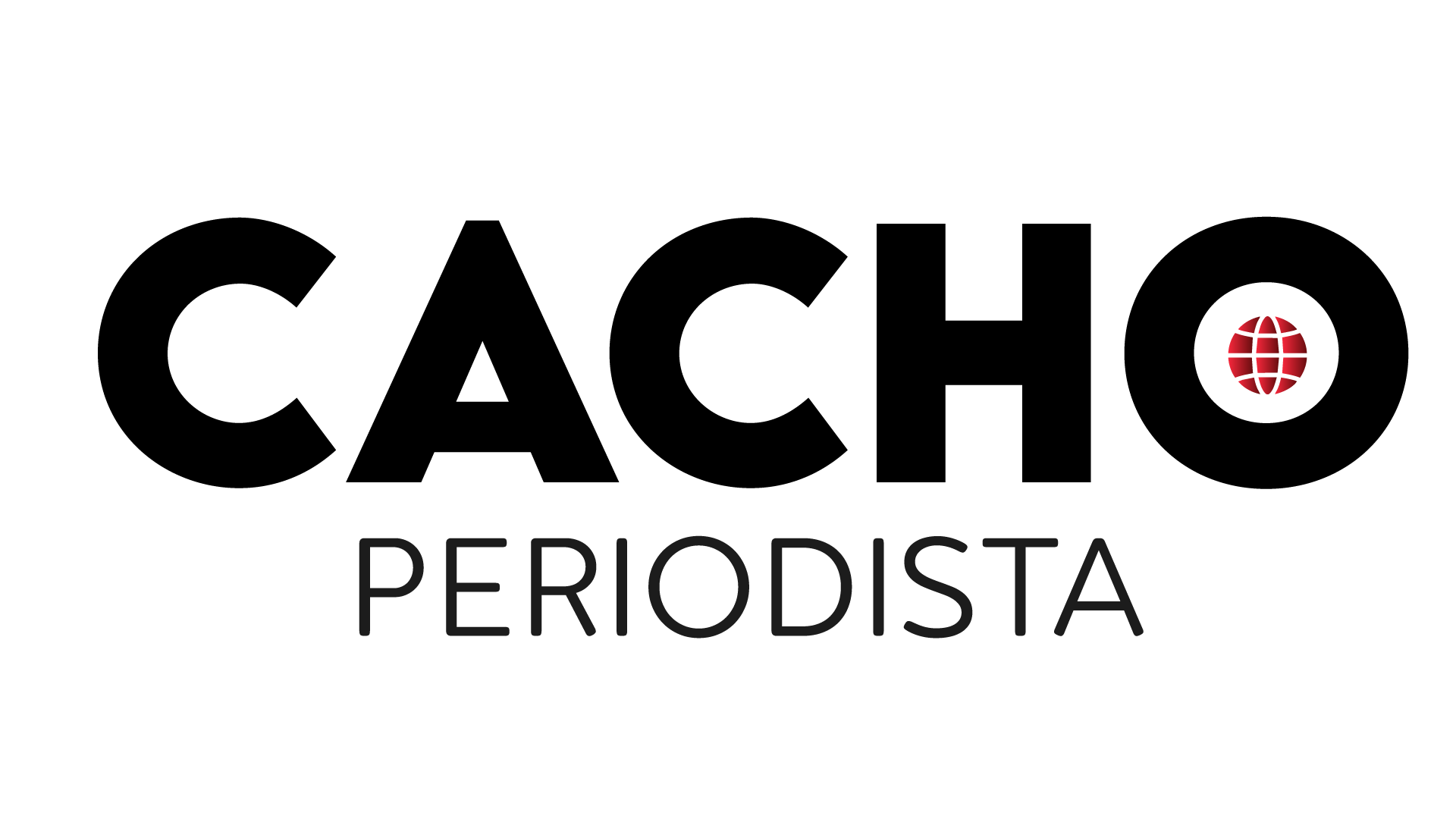Menuda cicatriz
En la bruma persistente de la historia hay heridas que no cicatrizan, sino que supuran de tanto en tanto, como si el tiempo no bastara para cerrarlas. Una de esas llagas abiertas es la que dejó el violento encuentro entre mundos que marcó el inicio de siglos de dominio, despojo y expropiación.
Octubre trae consigo una oleada de declaraciones, escenificaciones y gestos diplomáticos que remueven, una vez más, las cenizas todavía ardientes de aquel episodio fundacional. Lo que algunos aún insisten en llamar “conquista” no fue solo un acontecimiento bélico: fue el principio de una reorganización total de la vida, el territorio, la cultura y el cuerpo de millones, cuyos ecos resuenan hoy en las desigualdades más palpables.
El debate que reaparece no es un ejercicio estéril de revisionismo, sino una interrogación profunda sobre el presente: ¿qué parte de nuestra identidad sigue anclada en ese trauma originario? La confrontación con el pasado no se agota en la arqueología de los hechos, sino que se adentra en las estructuras sociales, en las jerarquías invisibles, en la persistencia de un orden simbólico que ha naturalizado el despojo bajo la forma de la normalidad.
Es esa normalización la que se ve interpelada cuando se habla de la herencia colonial, no como una etapa cerrada, sino como un sistema aún en funcionamiento.
Los discursos oficiales, impregnados muchas veces de una retórica bienintencionada pero vacía, intentan mitigar la incomodidad con declaraciones tibias que nombran el dolor, pero no lo asumen. El reconocimiento simbólico, aunque necesario, resulta insuficiente si no se traduce en políticas concretas de restitución, reparación y transformación.
No alcanza con lamentar los abusos del pasado cuando en el presente se sigue negando justicia a quienes heredan aquel atropello fundacional. El lenguaje diplomático podrá suavizar los términos, pero no silencia lo que el cuerpo social sigue gritando: que la herida está abierta y reclama verdad, memoria y cambio.
El aparato cultural vuelve a ser, una vez más, un campo de disputa narrativa. La representación de los hechos que dieron origen a este continente mestizo, violento y contradictorio se convierte en una batalla simbólica entre quienes buscan edulcorar la historia y quienes insisten en mostrar su aspereza.
Las dramatizaciones en clave musical o teatral de episodios coloniales, por ejemplo, oscilan entre el homenaje y la apología, entre la denuncia y el espectáculo. Esa ambigüedad no es inocente: revela la tensión entre la necesidad de comprender y la tentación de reconciliar sin justicia.
Las reacciones populares ante estas representaciones —como ante las declaraciones institucionales— evidencian una sociedad profundamente dividida frente a su propio relato.
Hay quienes se resisten a cuestionar la narrativa dominante porque sienten que hacerlo es poner en tela de juicio su propia identidad, como si desmontar el mito fuera traicionar una idea de nación construida más sobre símbolos que sobre verdades. Pero esa identidad también fue edificada a partir de silencios impuestos y versiones oficiales que omitieron las voces de los vencidos. Reconstruir la historia implica, entonces, escuchar a quienes nunca fueron convocados a contarla.
El presente no es ajeno a esa cicatriz. Las comunidades marginadas, las lenguas que desaparecen, las tierras usurpadas, los rostros discriminados: todo ello es testimonio vivo de que el proceso colonial no fue un capítulo cerrado, sino un guion que sigue reescribiéndose a diario. La herencia no habita solo en monumentos o archivos, sino en la vida cotidiana de millones. La deuda histórica no es abstracta: tiene nombres, apellidos, geografías concretas, cuerpos marcados por el racismo estructural y la exclusión sistemática.
Frente a eso, el desafío no es solo revisar el pasado con otra mirada, sino actuar sobre el presente con otra ética. Reconocer la injusticia no basta si no se acompaña de una reconfiguración real de las relaciones sociales, culturales y económicas que aún perpetúan la lógica del colonizador. Hablar de reconciliación sin redistribución es perpetuar el desequilibrio. La justicia histórica exige más que gestos: requiere decisiones valientes que incomoden al poder y restituyan dignidad a quienes fueron despojados.
Así, cada vez que el debate reaparece, no se trata de abrir viejas heridas, sino de mirar con honestidad una cicatriz que nunca cerró. La historia no pide venganza, pero sí exige memoria y justicia. Y mientras esa exigencia no se transforme en acción, el pasado seguirá asomándose como una sombra inquieta, recordando que no hay futuro digno sin verdad, ni presente justo sin reparación.
Menuda cicatriz, la de una nación que aún no termina de reconocerse en su propio espejo roto.