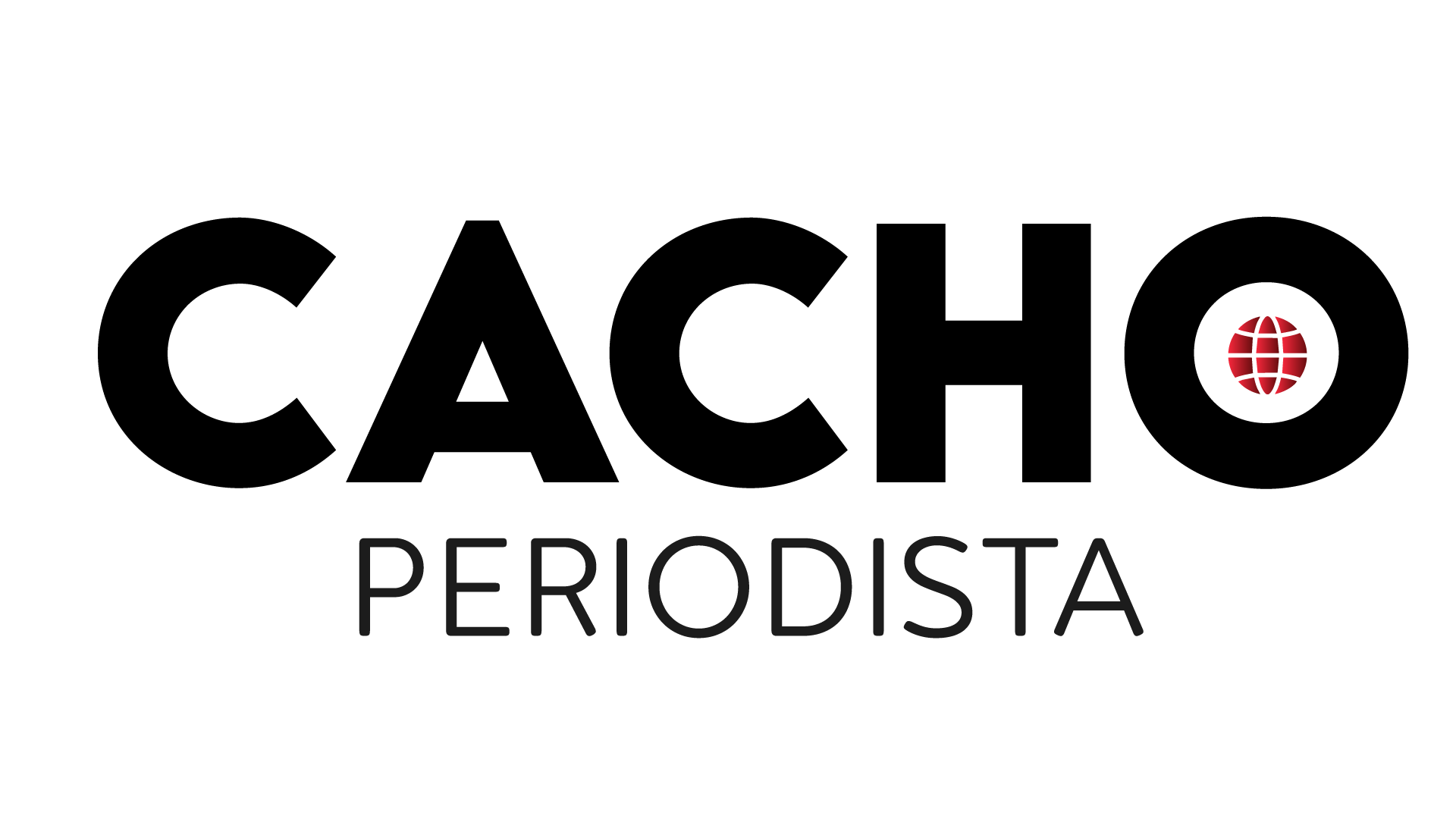Abismo generacional y democracia
El México contemporáneo es un crisol generacional donde conviven herencias del siglo XX con las disrupciones del XXI. En ese mosaico diverso, sin embargo, se profundiza una fractura política alarmante: el distanciamiento entre las nuevas generaciones —Z, Alfa y la incipiente Beta— y el andamiaje institucional tradicional. Esta línea de falla se agrava con cada ciclo electoral, donde la juventud se expresa con estridencia en redes sociales, pero se ausenta de las urnas.
Mientras Baby Boomers y buena parte de la Generación X aún veneran el ritual democrático del voto como ancla de legitimidad del sistema, los Millennials empiezan a desertar. Y la Generación Z, ya instalada en la adultez joven, exhibe un escepticismo estructural que bordea la indiferencia.
En este contexto, el nacimiento de la Generación Beta —previsto para este 2025— no es solo un dato demográfico, sino un parteaguas político: una cohorte gestada en entornos hiperdigitales, automatizados, ecológicamente conscientes y culturalmente líquidos, que difícilmente reconocerá los canales institucionales de participación si estos no se transforman con urgencia.
Las cifras confirman el diagnóstico. Según el INE y observatorios académicos como el Real Instituto Elcano o el COMECSO, en las elecciones de 2024, pese a una intención de voto declarada superior al 80 % entre jóvenes de 18 a 29 años, la participación efectiva apenas superó el 50 %. Entre los de 20 a 24 años, la abstención rondó el 45 %; y entre los 25 a 29, llegó al 50 %.
No se trata de un accidente ni de una moda pasajera, sino del resultado de una erosión sostenida de la confianza institucional, alimentada por clientelismo, corrupción, simulación democrática y una élite política desconectada de las prioridades juveniles.
Pero sería un error trágico confundir desinterés con inacción. Las nuevas generaciones participan, y lo hacen con intensidad, pero desde otras trincheras: hashtags, marchas relámpago, campañas virales, activismo ambiental, feminista y contra la violencia institucional. Se trata de una ciudadanía policéntrica —como apunta el Consejo Mexicano de Ciencias Sociales— que reparte su energía entre lo local y lo global, lo físico y lo digital, sin reconocerse en la liturgia del voto ni en las fórmulas de representación del pasado.
Esta juventud prefiere la inmediatez de las redes sociales, donde una consigna puede viralizarse en minutos, antes que inscribirse en procesos burocráticos, lentos y muchas veces amañados. El riesgo, claro, es que ese activismo, aunque vibrante, carezca de arraigo institucional y se diluya en la espuma del trending topic.
La desconexión es también pedagógica. México carga con una profunda deficiencia en educación cívica. Aunque el artículo 3º constitucional reconoce su importancia, los planes de estudio son anacrónicos, memorísticos y despolitizados (o politizados con oscura intención). No se enseña a debatir ni a deliberar; no se fomenta la participación informada, sino la obediencia pasiva. Así, más del 90 % de los jóvenes entre 12 y 29 años manifiestan poco o nulo interés por la política, no por apatía, sino porque el sistema educativo ha fallado en mostrar la participación como un acto de transformación, no de sumisión.
A esto se suma la mutación del espacio público. Las redes sociales han sustituido a los foros tradicionales de discusión: son ahora la arena donde se informa, se discute y se organiza. Pero también son espacios de polarización, desinformación y consumo acelerado, donde el pensamiento crítico se ve amenazado por la lógica del like.
En ese escenario emerge la Generación Beta, la primera completamente nacida en la era de la inteligencia artificial. Aunque hoy apenas empieza a caminar, se anticipa que su forma de percibir, pensar y vincularse será radicalmente distinta. Crecerá en entornos inmersivos, con asistentes inteligentes, automatización y una conciencia ambiental mucho más desarrollada. Pero si el sistema político no redefine de fondo sus mecanismos de inclusión, deliberación y transparencia, esa generación podría llegar a la adultez sin haber establecido un solo lazo con las instituciones democráticas.
El Estado mexicano enfrenta, así, una doble urgencia: reconectar con las nuevas generaciones y rediseñar su arquitectura cívica. Esto exige una educación cívica experiencial, deliberativa y digital; mecanismos de participación híbridos; espacios reales de decisión para jóvenes en los tres niveles de gobierno; y, sobre todo, limpiar la casa: erradicar el clientelismo, castigar la corrupción, y diseñar políticas públicas evaluables y abiertas. La democracia no puede sobrevivir como una reliquia del siglo XX en una sociedad del siglo XXI. Si no se adapta, será desplazada.
Las nuevas generaciones no están perdidas. Están esperando. La pregunta es si el Estado sabrá —y querrá— convocarlas antes de que sea demasiado tarde.